GEOFFREY CHAUCER (1343-1400)

Hijo de un vinatero proveedor de la corte, se cree que asistió a la escuela de gramática latina de la catedral de San Pablo y que estudió leyes en el Inns of Court. En 1357 era paje de la condesa del Ulster, y más tarde (h. 1367) escudero de Eduardo III. Hombre cercano a la corte, alrededor de 1366 contrajo matrimonio con Philippa Roet, dama de compañía de la reina.
 Desempeñó los cargos de interventor de aduanas en el puerto de Londres (1374-1386) y luego de juez de paz en Kent, parlamentario y encargado de los jardines y palacios reales. En comisiones reales, realizó diversos viajes al reino de Navarra, a Francia e Italia, lo que le sirvió para conocer la obra de Dante, de Petrarca y de Boccaccio. Al final de su vida alquiló una casa en las proximidades de la abadía de Westminster, y obtuvo el privilegio de ser enterrado en esta.
Desempeñó los cargos de interventor de aduanas en el puerto de Londres (1374-1386) y luego de juez de paz en Kent, parlamentario y encargado de los jardines y palacios reales. En comisiones reales, realizó diversos viajes al reino de Navarra, a Francia e Italia, lo que le sirvió para conocer la obra de Dante, de Petrarca y de Boccaccio. Al final de su vida alquiló una casa en las proximidades de la abadía de Westminster, y obtuvo el privilegio de ser enterrado en esta.
Buen conocedor de la literatura cortesana francesa (Deschamps, Machault), su influencia se deja sentir en la primera parte de su obra; se le atribuye la traducción al inglés del célebre Roman de la rose, del que sólo se conservan algunos fragmentos. Esta influencia es así mismo patente en el Libro de la duquesa (Book of the Duchesse, h. 1374), su primera obra, escrita en tono elegíaco y dedicada a su protector, Juan de Gante, con motivo de la muerte de su primera esposa, Blanche.
 Su primera estancia en Italia data de 1372, cuando se trasladó a Génova para cerrar un acuerdo comercial, y con este motivo entró en contacto con la literatura italiana, de cuya influencia son una clara muestra sus poemas La casa de la Fama (The House of Fame, 1380) y El parlamento de las aves (The Parlement of Fowls, 1382).
Su primera estancia en Italia data de 1372, cuando se trasladó a Génova para cerrar un acuerdo comercial, y con este motivo entró en contacto con la literatura italiana, de cuya influencia son una clara muestra sus poemas La casa de la Fama (The House of Fame, 1380) y El parlamento de las aves (The Parlement of Fowls, 1382).
El primero, de dos mil versos, refiere en tono humorístico el accidentado viaje del poeta a lomos de un águila dorada rumbo al palacio de la diosa Fama. El segundo, que contiene muchos de los elementos típicos de los géneros cortesanos de la época, describe una reunión de toda clase de aves, con motivo de la fiesta de San Valentín, para elegir su pareja, lo cual da motivo a una aguda sátira llena de comicidad.
Entre sus obras de influencia italiana figura también Troilo y Crésida (Troilus and Criseyde, 1383-1385), un largo poema de ocho mil versos que relata una historia de amores desgraciados en el marco de la guerra de Troya, y que al parecer ofendió a la esposa de Ricardo II, Ana de Bohemia.
La leyenda de las mujeres virtuosas (The Legende of Good Women, obra inconclusa escrita al año siguiente, 1386), podría obedecer a la voluntad de desagraviar a la dama. El poeta se acusa en el prólogo de haber cantado a una mujer infiel, y se propone, para redimirse, la tarea de cantar las vidas de toda una galería de mujeres fieles que murieron por amor.
Los cuentos de Canterbury
 La obra más ambiciosa de Chaucer es, sin embargo, Los cuentos de Canterbury (Canterbury Tales), conjunto de relatos en verso inspirados en el El Decamerón. Es probable que Chaucer empezara a escribir los Cuentos hacia 1387, durante una breve ausencia de sus deberes en la corte y como funcionario. Los Cuentos marcaron un cambio en su dirección literaria: sus otros poemas se centraban en el amor cortés y estaban escritos para ser escuchados por la audiencia de la corte. Sin embargo, los Cuentos de Canterbury los escribió para un público más amplio, que probablemente prefería leer la obra más que escucharla.
La obra más ambiciosa de Chaucer es, sin embargo, Los cuentos de Canterbury (Canterbury Tales), conjunto de relatos en verso inspirados en el El Decamerón. Es probable que Chaucer empezara a escribir los Cuentos hacia 1387, durante una breve ausencia de sus deberes en la corte y como funcionario. Los Cuentos marcaron un cambio en su dirección literaria: sus otros poemas se centraban en el amor cortés y estaban escritos para ser escuchados por la audiencia de la corte. Sin embargo, los Cuentos de Canterbury los escribió para un público más amplio, que probablemente prefería leer la obra más que escucharla.
El texto está escrito en inglés medio en vez del latín o el francés, usados habitualmente para la poesía cortesana de la época. Chaucer no fue el primer escritor en usar el inglés medio, pero suele decirse que desempeñó un papel importante en la fijación de la gramática y la lengua inglesa, así como en la popularización de su empleo en la literatura inglesa.

Los Cuentos de Canterbury comienzan con un prólogo general que establece el escenario y crea un marco para los cuentos que siguen. Siguiendo el modelo de Boccacio, pero utilizando el verso endecasílabo que será tradicional en la poesía inglesa, Chaucer reúne en una taberna londinense (El Tabardo) a una serie de peregrinos procedentes de todos los estamentos sociales (un monje aficionado a la caza, un párroco inculto y bueno, un estudiante de Oxford, una viuda de varios maridos… y hasta el mismo autor), que viajan a la catedral de Canterbury, donde se encuentra la tumba de santo Tomás Becket. La mayor parte del prólogo , que se compone de 858 versos, describe a los peregrinos, su clase social, vestimenta y personalidad, así como al propio narrador. Una vez presentados los peregrinos, o la mayoría de ellos, el prólogo finaliza con el posadero, un hombre llamado Harry Bailly, proponiendo un juego: cada peregrino deberá contar cuatro cuentos: dos en el viaje de ida y otros dos en el viaje de vuelta. Al regresar a la posada, el narrador que haya contado el mejor cuento será premiado con un banquete a costa del resto de los peregrinos. Estos aceptan y echan a suertes quién será el primero en contar su cuento: resulta ser el caballero.

Los 24 cuentos enmarcados incluyen dos relatados por el narrador, el propio Chaucer. La mayoría están escritos en pareados, y unos pocos en prosa. Presentan un gran diversidad pues Chaucer utilizó en ellos un amplio espectro de temas y estilos literarios: incluyen fábulas, cuentos groseros y satíricos, poemas románticos, homilías, alegorías y exempla (relatos morales). Así, si el cuento del caballero es un romance que habla de la rivalidad amorosa ente dos hermanos; el del molinero trata de un modo obsceno y cómico sobre el adulterio de la esposa de un carpintero de Oxford. El cuento del alguacil, vulgar y escandaloso, presenta a un fraile engañado para aceptar un pedo (sí, un pedo) como pago, mientras que, por contraste, el cuento de la segunda monja es la historia de santa Cecilia, una mujer profundamente espiritual martirizada por su fe.

La extensión de los cuentos varía considerablemente. Uno de los más largos, y tal vez el más conocido es el cuento de la comadre de Bath. Comienza con un prólogo que dibuja el carácter de la comadre –dominadora y hedonista– , para seguir con el relato de su ajetreada vida con cinco maridos. El tema es la superioridad de las mujeres sobre los hombres.

Chaucer se revela como gran artista y profundo psicólogo, capaz de imprimir gran vivacidad a la narración y impregnarla de un humor malicioso y profundamente humano. Esta vivacidad es reforzada mediante el uso de artificios que enlazan unos relatos con otros como, como el diálogo y la interacción de unos personajes con otros que se interrumpen unos a otros con discusiones, insultos o, a veces, elogios. El cuento de la priora, por ejemplo, empieza después de que el posadero la invite cortésmente a relatar su cuento, mientras que, en otra ocasión, el caballero interrumpe al monje porque encuentra su relato demasiado miserable.

A lo largo del libro, Chaucer nos va describiendo el aspecto, las actividades y las discusiones de esos peregrinos, en cuadros llenos de vida y color. Además, adecúa el tema y el lenguaje de los cuentos a las peculiaridades de cada narrador. La originalidad radica, pues, más en el marco de los relatos que en los relatos mismos, lo que hace de esta obra un magnífico fresco de la Edad media y un claro antecedente de la novela moderna.

Los Cuentos de Canterbury presentan un vívido cuadro de la Inglaterra medieval tardía, de sus gentes y acontecimientos. Chaucer vivió y escribió en una época especialmente turbulenta. La peste negra de 1348 había matado a un tercio de la población, la revuelta de los campesinos de 1381 había demostrado fracturas en el sistema feudad, y la autoridad de la Iglesia empezaban a ponerse en cuestión. Los cuentos de Chaucer reflejan muchos de esos sucesos, por ejemplo, satirizando la hipocresía de ciertas autoridades civiles y eclesiásticas. En el conjunto de estos relatos se advierte, además, la misma ambigüedad en la relación con la Iglesia y la religión que marca otras obras del poeta: los poemas satíricos y picantes alternan con los de temática piadosa, aunque los primeros son mucho más numerosos.
 Sin embargo, cierra la colección el cuento del párroco, un largo sermón en prosa sobre los siete pecados capitales, seguido de la despedida de Chaucer, una confesión en la que el autor se retracta de los cuentos menos edificantes, así como de obras anteriores suyas, como Troilo y Crésida. El significado exacto de esta curiosa disculpa no está claro: hay quien ha visto en ella un arrepentimiento en el lecho de muerte del escritor.
Sin embargo, cierra la colección el cuento del párroco, un largo sermón en prosa sobre los siete pecados capitales, seguido de la despedida de Chaucer, una confesión en la que el autor se retracta de los cuentos menos edificantes, así como de obras anteriores suyas, como Troilo y Crésida. El significado exacto de esta curiosa disculpa no está claro: hay quien ha visto en ella un arrepentimiento en el lecho de muerte del escritor.
Chaucer empleó muchas fuentes para escribir los Cuentos de Canterbury. El cuento del caballero se basa en el poema épico Teseida de Boccaccio, y hay otras referencias a la obra del italiano a lo largo de los Cuentos. Otras fuentes a las que recurrió fueron Ovidio, la Biblia, romances caballerescos como Sir Gawain y el Caballero Verde y, posiblemente, obras de su amigo el poeta inglés John Gower.
Se desconoce cuál era la intención última de Chaucer al escribir los Cuentos ni siquiera el orden en que deseaba que aparecieran los relatos o si la obra está realmente acabada. La única pista se halla en el prólogo general, que presenta el plan de que cada peregrino cuente cuatro historias. Sin embargo, solo hay 24, así que no todos los peregrinos contaron un cuento. Tampoco los narradores o el anfitrión indican cuál sea la secuencia de los cuentos.
Todo apunta a que Chaucer aún trabajaba en los cuentos cuando murió. No se conserva el manuscrito original de su propia mano, tan solo fragmentos que pudieron ser escritos por algún otro. El más antiguo es el manuscrito Hengwrt, producido poco después de la muerte de Chaucer, pero la referencia que se emplea en la mayoría de las versiones actuales del texto de los Cuentos es el manuscrito Ellesmere (c.1410), que divide el texto en diez fragmentos con un número de cuentos variados, agrupados según las pistas o los vínculos que se hallan en el texto.
A pesar de las incertidumbres en torno a su estructura e intención, los Cuentos de Canterbury se consideran una obra maestra, y una de las obras literarias más importantes de la lengua inglesa. El reconocimiento de Chaucer creció notablemente durante el Renacimiento, si bien su posición fundacional en la literatura inglesa no ha dejado de reconocerse con posterioridad.
Una esposa entre un millón
Gualterio era un joven fuerte, atractivo y gentil que había heredado de su padre el gobierno de una pequeña provincia en los confines de Italia. Cuando Gualterio asumió el poder, todos los granjeros y campesinos de sus tierras se sintieron orgullosos de su nuevo gobernante. No sólo acataban sus disposiciones con agrado y pagaban sin rechistar los impuestos, sino que anhelaban que Gualterio tuviera un hijo para asegurarse un gobierno próspero en los tiempos futuros. En la casa solariega las generaciones se habían sucedido siempre con la misma constancia con que el verano sigue a la primavera y el invierno al otoño, pero Gualterio no parecía albergar propósito alguno de casarse ni de tener hijos. El joven se pasaba los días cazando, sin preocuparse por su futuro, así que los habitantes de la provincia empezaron a impacientarse. Cierto día, un grupo de campesinos se armó de valor y pidió audiencia a Gualterio.
—Nos inquieta veros soltero y sin descendencia —le dijeron.
—La verdad es que nunca había pensado en tomar esposa —respondió Gualterio—, pero supongo que tenéis razón. No os preocupéis: pronto elegiré a una mujer que me convenga y me casaré con ella.
Los vasallos de Gualterio suspiraron aliviados, y los preparativos de la boda se iniciaron casi al instante.
—¡En la fiesta habrá más de doscientos invitados! —anunciaban los cocineros a los mercaderes a las puertas de la mansión.
—¡Ha comprado joyas dignas de una princesa! —explicaban los mercaderes a sus esposas.
—¡Ha encargado en Padua un vestido de novia hecho con la mejor seda! —cotilleaban las mujeres.
—Pero ¿quién es la novia? —se preguntaban todos. En la fecha fijada para la boda, Gualterio salió de su mansión acompañado por un séquito de cincuenta criados vestidos con sus mejores galas, y con la intención de ir en busca de su esposa. Al llegar al límite de sus posesiones, el joven detuvo su caballo ante una casucha destartalada y llena de goteras. Y es que no era del todo cierto que Gualterio no hubiera pensado nunca en casarse; una vez, mientras cabalgaba junto a aquella choza, se había dicho a sí mismo: «Si alguna vez me caso, me casaré con Griselda». Además de la hermosura, Griselda poseía todas las cualidades que cualquier hombre puede desear. Trabajaba sin descanso —hilaba lana, lavaba y tendía, cuidaba las escasas y esqueléticas ovejas de su padre—, nunca cotilleaba o se reía a tontas y a locas como las otras jovencitas, y jamás perdía los nervios cuando algo no iba bien. A pesar de su juventud, la sabiduría y la paz de espíritu parecían reinar en su alma. Y lo que era más importante: Griselda jamás se quejaba, ni siquiera cuando su único y miserable vestido quedaba desgarrado por los zarzales, ni siquiera cuando sus agotadas manos se amorataban a causa del frío, ni siquiera cuando pasaba dos o tres días sin tener nada que llevarse a la boca. Atraído por tantas virtudes, Gualterio bajó de su caballo ante la casa de Griselda, se llevó a su padre aparte y le pidió permiso para casarse con su hija. El pobre hombre se quedó mudo de asombro y, antes de que pudiese darse cuenta, se halló sentado en la mesa de su húmeda cabaña, con su señor a un lado y su hija al otro. Griselda, que no lograba entender lo que estaba sucediendo, permanecía sentada con las manos en el regazo, la cabeza agachada y el gesto tímido, sin atreverse a levantar los ojos.
—Griselda, he decidido casarme contigo —dijo Gualterio con el tono gélido del comerciante que planea un negocio—. Tu padre me ha concedido tu mano, pero quizá tú desees decir algo.
—Mi señor —susurró Griselda—, yo y todas las personas que viven en esta región os pertenecemos en cuerpo y alma, así que tan sólo deseo lo que vos deseéis.
—Bien —replicó Gualterio—. Sé que no es habitual que alguien de mi condición se case con una persona tan pobre, mísera e insignificante como tú, pero te aseguro que no ha sido una decisión precipitada.
—Señor, me concedéis un honor demasiado grande…
—No te preocupes por eso; sólo quiero que me prometas una cosa.
—Lo que vos deseéis.
—Quiero que me prometas que yo seré siempre quien tenga la última palabra en todo. Cuando yo diga sí, tú jamás dirás no: no murmurarás nada, y ni siquiera fruncirás el ceño. Odio a las mujeres quejicas. ¿De acuerdo?
—Mi amo —musitó Griselda—, ¿quién soy yo para llevaros la contraria en nada? Me honráis en exceso.
—Muy bien; entonces el asunto está zanjado. ¡Señoras!
Las damas de honor entraron en la choza con el vestido de novia, despojaron a Griselda de sus andrajos con un mohín de asco y vistieron su cuerpo de seda. Con la dorada cabellera peinada sobre los hombros y la corona luciendo en su cabeza, Griselda cobró la apariencia de una reina. Su aspecto cambió tanto que a sus vecinos les costó reconocerla.
—¿Acaso no es la mujer más afortunada de la cristiandad? —le dijeron los campesinos a su anciano padre mientras veían alejarse la comitiva. Pero el viejo meneó la cabeza, avanzó hacia su casa y respondió:
—Esto no puede acabar bien.
* * *
—¡Menudo aguafiestas! —exclamó la dama del sombrero, encantada con la buena fortuna de Griselda.
El mayordomo la miró de reojo y sentenció:
—Seguro que el anciano tenía buenas razones para mostrarse tan pesimista.
—¡Por favor! —gritó la viuda—. ¡Ningún padre con una pizca de seso en la cabeza se lamenta de su suerte cuando un noble y apuesto joven le pide la mano de su hija!
—¡Silencio! —protestó Harry Bailey—. ¿Es que no podemos escuchar una historia sin que alguien corra a meter su cuchara en ella? Después, el posadero se dirigió al erudito para darle ánimos: —¡Vamos, muchacho, tu historia va por buen camino!
* * *
Griselda fue una novia radiante y digna del mejor cuento de hadas. Como esposa de Gualterio mostró tanta gentileza y sensatez que se ganó el respeto de todos y les hizo olvidar que había crecido en la aspereza de un monte. Sus virtudes suscitaron afecto y reverencia en gran parte de Italia, y fueron muchas las gentes de lugares remotos que se acercaron a la provincia con la única intención de conocer a Griselda. Cuando Gualterio se ausentaba, ella ocupaba su lugar e impartía justicia con equidad* y acierto. Admiradas por su valía, las gentes de la región comentaban que Griselda había sido enviada por el Cielo para ser la compañera perfecta de Gualterio. Y no tan sólo era una esposa ejemplar: cuando Griselda tuvo una hija, demostró que era también una madre perfecta. Pero entonces comenzaron las pruebas. Y es que, un buen día, a Gualterio le dio por preguntarse si Griselda sería en verdad tan perfecta como aparentaba. «Siempre está de acuerdo con migo», se decía, «pero, como siempre tengo razón, es natural que así sea. ¿Qué pasaría si le exigiera algo que realmente…?». Un día, mientras Griselda mecía a su niña y le cantaba una canción de cuna, un criado de ruda apariencia entró en sus aposentos y le dijo:
—Vuestro esposo me envía para que me lleve a vuestra hija por la opinión desfavorable que ha despertado entre la gente.
—¿A qué te refieres? —preguntó Griselda, que conocía de sobras la estima que ella y su hija inspiraban en la región.
—Señora, la gente os tiene inquina a vos y a la niña a causa de vuestro humilde origen campesino.
La joven madre contempló a su bebé dormido en la cuna con el corazón lleno de dolor, pero dijo con entereza:
—Como esposa, me debo a Gualterio, y él sabe mejor que yo lo que le conviene al pueblo, así que haz lo que te haya ordenado.
El criado se mordió los labios para disimular su emoción, pero se acercó a la cuna, agarró al bebé como si fuera a matarlo allí mismo y salió de la mansión dando grandes zancadas. A la mañana siguiente, Griselda saludó a Gualterio con su sonrisa habitual y emprendió sus labores cotidianas como si nada hubiera sucedido. Jamás volvió a mencionar el nombre de su hija ni volvió a recordarla en voz alta. Pero era evidente que no la había olvidado. Cinco años después, Griselda dio a luz a un hermoso niño. Su nacimiento fue celebrado por todo lo alto, pues tanto Gualterio como su pueblo habían esperado durante largo tiempo la llegada de un varón que heredase las posesiones y el título nobiliario de la familia. Gualterio comprobó con complacencia cómo su hijo empezaba a gatear, se ponía en pie, daba sus primeros pasos y balbucía sus primeras palabras. Pero la crueldad volvió a adueñarse de su corazón, así que el criado regresó a los aposentos de Griselda, cerró la puerta de un golpe y agarró al niño con sus manos rojas y enormes.
—Señora —dijo—, vuestro esposo me envía para arrebataros al niño, a causa de la tristeza que provoca entre las gentes del pueblo.
—¿Tristeza? —protestó Griselda, que sabía con qué ternura amaban todos al pequeño.
—Los habitantes de la región saben que algún día vuestro hijo puede convertirse en su señor y eso los apena profundamente, pues el muchacho no es más que el nieto de un campesino. Así que, para contentar a sus vasallos, el señor Gualterio me ha ordenado que mate a vuestro hijo. Griselda sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor.
—¿Cómo puede un niño tan pequeño ocasionar una tristeza tan grande? —replicó mientras acariciaba las mejillas de su hijo, que se había echado a llorar—. Está bien, si eso es lo que opina mi señor, debes obrar tal y como él te ordena. ¿Quién soy yo para protestar?
Después de que el criado saliera de la habitación, Griselda no volvió a pronunciar jamás el nombre de su hijo ni derramó por él una sola lágrima. «¡Esto sí que es una buena esposa!», pensaba Gualterio con complacencia.«No puede imaginarse una mujer más bondadosa, obediente y leal que Griselda: sé muy bien cuánto quería a sus hijos, pero ha permitido que se los arrebatara para no contradecirme». Sin embargo, Gualterio no se daba aún por satisfecho: «Claro está», pensó, «que yo le he proporcionado a Griselda una vida de lujo que jamás habría obtenido al lado de su padre. Supongo que está dispuesta a resignarse a todo con tal de conservar sus hermosos vestidos y su blanda cama. Me pregunto qué haría si…». Gualterio no lograba desprenderse de aquella idea que lo había obsesionado día tras día durante tantos años. Cuando la tentación de llevarla a cabo fue demasiado fuerte, declaró públicamente que iba a divorciarse de su esposa. Después, le mostró a Griselda un documento falso que se había hecho enviar desde Roma por un criado.
—Lo siento, Griselda —dijo—, pero los habitantes de las aldeas y pueblos de mi provincia no pueden soportar tu presencia por más tiempo. Te llaman “la lavandera vestida de terciopelo” y “la fregona envuelta en seda”. Esto no puede seguir así, de modo que he decidido romper nuestro matrimonio. Como ves, el Papa me ha enviado una bula* en la que me autoriza a abandonar a mi primera esposa y a casarme con otra mujer.
Griselda juntó las manos ante el pecho e inclinó la cabeza con el rostro pálido, pero dijo con entereza:
—Tienes razón, Gualterio. Debes contraer matrimonio con alguien joven y de noble linaje. Siento mucho haber trastornado a tu gente.
—¿Verdad que no puedo tener dos esposas? —fanfarroneó Gualterio—. Pues será mejor que regreses a cuidar ovejas junto a tu padre y que me devuelvas todo lo que te regalé el día de la boda.
—Te puedo devolver el anillo y las joyas, mi señor —replicó Griselda con toda la serenidad de que era capaz—, y dejar todos mis hermosos vestidos en tus cofres; pero tus damas de compañía quemaron mi andrajoso vestido, así que déjame al menos el que llevo puesto.
Gualterio le dio la espalda a Griselda para sonreír: se sentía feliz por haberse casado con aquella mujer incomparable. «¿Hasta dónde puedo llegar?», se preguntó a sí mismo con la misma excitación que sentía cuando iba de caza. Un instante después agregó:
—A mi nueva mujer podría gustarle el vestido que llevas.
De modo que Griselda se desembarazó de las mangas de brocado* y del vestido de terciopelo y lo dejó caer a sus pies.
—Puedes conservar la enagua —replicó Gualterio, con un nudo en la garganta.
Griselda se dispuso a iniciar en silencio el largo viaje de regreso a su casa; pero cuando atravesaba el umbral de la mansión, Gualterio la llamó por última vez:
—¡Eh, Griselda!
—¿Sí, esposo mío?
—Necesito que alguien organice la boda, y tú sabes tratar a la servidumbre mejor que nadie. ¿Verdad que no te importará ayudarnos?
—Por supuesto que no, querido Gualterio.
Cuando vieron que Griselda regresaba medio desnuda y descalza a la desolada choza de su padre, los campesinos y pastores se quejaron con amargura:
—Dicen que el señor Gualterio asesinó a su hija —comentaba una labradora.
—Y también a su hijo —respondía otra.
—Ya veis lo que piensa de nosotros, los trabajadores —se lamentaba un joven herrero—. No servimos para acompañar a señores tan selectos. La próxima vez Gualterio se casará con una princesa: esperad y ya lo veréis.
Sin embargo, los aldeanos no tardaron en olvidar el trato que Gualterio había dispensado a Griselda, entusiasmados como estaban con los preparativos de la segunda boda de su señor. La muchacha se recluyó en la cabaña donde había nacido y volvió a trabajar con humildad y diligencia en las tareas del campo. Como nunca se quejaba, muchos creyeron que Griselda era feliz.
—¡A la fiesta acudirán trescientos invitados! —comentaban los cocineros a los mercaderes a las puertas de la mansión.
—¡Ha comprado joyas dignas de una reina!
—¡Ha encargado seda de Padua y los mejores encajes de Bretaña!
—¡Ha ido a buscar a la novia a Brescia! ¡Sólo tiene quince años!
El día de la boda, Griselda tuvo más trabajo que nadie: barrió una a una todas las habitaciones de la mansión, dio el toque final a las salsas, esparció pétalos de flores en los cuencos donde los invitados habían de lavarse las manos, abrillantó la copa en la que beberían los novios, saludó a los invitados en la puerta y fue tan encantadora que todos se preguntaron dónde había encontrado Gualterio a aquella joven fregona que, a pesar de sus andrajos, derrochaba cortesía. La suntuosa comitiva que escoltaba a la futura esposa de Gualterio se acercó a la mansión serpenteando por entre los viñedos. La novia viajaba en un carruaje blanco recubierto de cortinas; a su alrededor cabalgaban a la mujeriega sus damas de compañía, comprobando con pena cómo los borde de sus vestidos barrían el polvo y el barro del camino. Junto al carruaje viajaba un muchacho de unos diez años; era el hermano de la novia, iba a lomos de una jaca pequeña y moteada, vestía un traje de color escarlata y dejaba caer sobre sus hombros una larga cabellera de dorados rizos.
—¿Qué opinas de mi futura esposa, Griselda? —preguntó Gualterio.
—Es muy hermosa. Mi corazón late de modo muy extraño al verla.
—Supongo que me deseas la mayor felicidad —comentó el joven con sarcasmo.
—Por supuesto, señor. Gualterio tuvo que volverse de espaldas para disimular su alegría. «Qué mujer tan excepcional», pensó, orgulloso; «una esposa entre un millón».
—Entonces —dijo—, tú que fuiste mi primera esposa nos otorgas tu bendición, ¿no es así?
—Por supuesto, señor. Pero ¿quién soy yo para bendecirte?
Tras un breve silencio, Griselda añadió:
—Sin embargo, me gustaría decirte algo, si es que me das licencia para hablar con libertad.
—Di lo que quieras, Griselda.
—No tengo duda alguna de que la educación de tu nueva esposa superará en mucho a la mía: ella es delicada y sensible, y no estará acostumbrada a las privaciones y al sufrimiento. Pero precisamente por eso tal vez le resulte más difícil que a mí soportar la severidad de tus pruebas, así que te suplico que seas con ella más amable que conmigo.
Sólo entonces Gualterio puso término a su inacabable tortura:
—¡Griselda, esposa mía! —exclamó—. Corre a ponerte el más hermoso de tus vestidos y siéntate a mi lado a la cabecera de la mesa, que es el lugar que debe ocupar una esposa. Todo esto no ha sido más que una prueba para comprobar si eras capaz de cumplir tu promesa de no contradecirme en nada. Aunque quisiera, no podría casarme con esta mi nueva “esposa”, porque en realidad ¡es nuestra propia hija! ¡Y éste que ves aquí es nuestro hijo!
Los niños contemplaron a aquella mujer de cabellos grises y mediana edad que era su madre, y Griselda miró fijamente a los dos niños antes de caer desmayada. Cuando volvió en sí se hallaba en los brazos de Gualterio, quien le contó con detalle todo lo sucedido:
—Los envié a Bolonia y han sido educados por los mejores tutores de Italia. Querida esposa, levántate. ¡Jamás tuve intención de sustituirte!
—¿De veras, querido Gualterio?
—¡De veras! ¿Por qué clase de marido me tomas? ¿Cómo podría abandonarte? ¡Nadie ha tenido jamás una esposa como tú!
La reconciliación de Griselda y Gualterio y su reencuentro con los hijos se celebraron fastuosamente. Todos los habitantes de la región fueron invitados a la fiesta: incluso el anciano padre de Griselda, quien nunca más regresó a su humilde choza.
* * *
—Por supuesto, eso jamás ocurriría hoy en día —comentó el erudito de Oxford con gesto pensativo—. Ya no hay mujeres como las de antes…
En ese instante fue derribado del caballo. La viuda del sombrero le había propinado tal empujón que el erudito aterrizó de narices en el fango.
—¡A otro perro con ese hueso, pelagatos! —gritó mientras el confundido muchacho intentaba ponerse en pie—. ¡No estoy en absoluto de acuerdo! Desde luego que hoy en día las mujeres son diferentes: ¡tienen más sentido común y no se dejan avasallar! «¡Nadie ha tenido jamás una esposa como tú!». Pobrecita, jamás mujer alguna tuvo peor esposo. Pero ¿por qué digo “pobrecita”? Tu Griselda es una deshonra para el sexo femenino. Toda mujer debería saber cómo colocar a su esposo en el lugar que le corresponde. Claro que no se trata de una labor fácil, pues los maridos nunca están donde deberían estar… Y qué decir de esos pobres niños que crecieron lejos de la ternura y el amor de su madre, abandonados a su suerte en un lugar extraño…
Harry Bailey levantó la mano:
—¡Señora, por favor, se trata tan solo de un cuento! —exclamó intentando serenar a la viuda, cuyo sombrero, con la agitación de la señora, se mecía de proa a popa—. ¡Nada de eso ha sucedido en realidad!
—¡Espero que no! —resopló la viuda, algo más calmada—. Con una mujer así yo no podría tener paciencia. Y no es que crea que una esposa no deba tener obligaciones para con su marido. Muy al contrario: yo siempre cumplí a gusto con las mías en mis cinco matrimonios. Regañaba a mis esposos cuando había que regañarles (un promedio de ocho días por semana) y los eduqué del mejor modo posible, siendo como soy una mujer apocada y débil. ¡Pobrecitos míos! Si hubieran vivido lo bastante, todos hubieran acabado por agradecerme lo que hice por ellos.
—Estoy convencido de que nuestro amigo el erudito está de acuerdo con todo eso —comentó Harry en un desesperado intento de apaciguar los ánimos.
Pero el erudito no respondió. En realidad, nuestras disquisiciones le importaban muy poco: había abierto de nuevo su libro y otra vez estaba enfrascado en su querida astronomía matemática.
—¡Eres una mujer hecha a mi medida! —comentó el monje mientras se acercaba a la viuda a medio galope.
—¡Yo no estoy hecha a medida de nadie, maldito mujeriego! Entérate de que dediqué un gran esfuerzo a conquistar el corazón de mis cinco esposos, y eso es tarea suficiente para dejar molida a una mujer. Ahora, a Dios gracias, soy libre y puedo pensar y decir lo que me venga en gana.
La viuda se aflojó la manta que rodeaba sus amplias caderas y apoyó sus rollizas piernas en los estribos. Llevaba medias de lana rojiza confeccionadas con el tejido más sutil que había visto en mi vida y zapatos de cuero flexible recién estrenados. Me dio la impresión de que ella sola tenía mucho más dinero que todos los demás juntos. El bulero sospechó lo mismo, así que se le acercó con el notorio propósito de sacarle algo de dinero.
—¿Por qué no nos explicas un cuento, jovencito! —le gritó la viuda—.¿O acaso eres una muchacha?
Después de muchos años de pegar sablazos,* el bulero se había endurecido hasta adquirir el temple de una coraza.
—Veo, señora, que tus cinco esposos te han dejado bien provista. Me atrevo a opinar que te puedes permitir el lujo de echar un vistazo a los tesoros que llevo en esta bolsa…
—¿Bien provista? —la viuda estaba furiosa—. ¡Entérate de que me gané uno a uno todos los garbanzos, capón* melenudo!
Más tarde, el mercader me explicó que aquella mujer había amasado una fortuna enorme comerciando con tejidos y que de sus telares salían los mejores paños de Bath.
—Y por lo que se refiere a tus maravillosos tesoros —añadió la viuda mientras la amplia sonrisa del bulero se iba quedando mustia—, he de decirte que ninguno de mis maridos los conservaba en una bolsa, como tú, y que jamás pagué por echarles un vistazo. El único tesoro que una mujer puede proporcionar a un hombre es amarle como un gato quiere a sus mininos, dándoles todo el cariño del mundo y lamiéndoles los mofletes con la lengua. Y el único tesoro que un hombre puede otorgar a una mujer es… Bueno, todos vosotros sabéis lo que es…
—¡Oh, seguro! —replicó el monje—. ¡Un mordisquito en los labios y un buen pellizco en el trasero! El hijo del caballero se quedó pálido de asombro:
—¡Por favor, señor, ésas no son palabras para la boca de un eclesiástico!¡Está claro que la señora no quiso decir eso!
—Desde luego que no, pichoncito —terció la viuda—, pero ¿qué es entonces lo que quise decir?
—Los únicos tesoros que un hombre puede aportar a una dama —replicó solemnemente el escudero— son su amor y su adoración.
La viuda lo miró con unos ojos rebosantes de cariño, alargó la mano y acarició la rizada cabellera del joven.
—Dios te bendiga, hijo mío. Apuesto a que no conoces aquella vieja historia… ¡Oh, seguro que no la conoces! Te contaré qué es lo que más les gusta a las mujeres de un hombre.
[Referencias:VV.AA.: Lengua y literatura 1 Bachillerato (Libro de recursos), Madrid: Santillana (2008); Grupo Juan de Mairena, Literatura Universal, Madrid: Akal (1998); Calero Heras, José: Literatura española y universal, Barcelona: Octaedro (1999)].
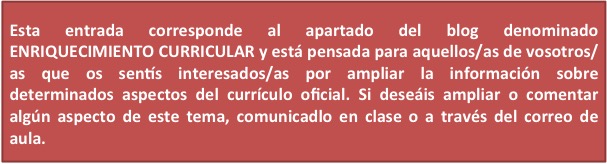

 El contenido de este blog se encuentra bajo una licencia Creative Commons:Atribución-NoComercial-Sin Derivar 4.0 Internacional.
El contenido de este blog se encuentra bajo una licencia Creative Commons:Atribución-NoComercial-Sin Derivar 4.0 Internacional.





