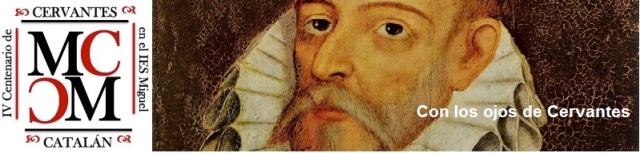En estos tiempos luce y campea con felices lauros el ingenio de doña María de Zayas y Sotomayor, que con justo título ha merecido el título de Sibila de Madrid, adquirido por sus admirables versos, por su felice ingenio y gran prudencia, habiendo sacado de la estampa un libro de diez novelas que son diez asombros para los que escriben deste género, pues la meditada prosa, el artificio dellas y los versos que interpola, es todo tan admirable, que acobarda las más valientes plumas de nuestra España.
La Garduña de Sevilla, Alonso de Castillo Solórzano
Se sabe poco de su vida. Nació en Madrid en 1590. Era hija del capitán de infantería Fernando de Zayas y Sotomayor, que servía como caballero al conde de Lemos y a María de Barasa. Vivió algún tiempo en Nápoles, en Zaragoza y se cree que pudo residir también en Sevilla o Granada. No se poseen datos de ella desde 1639 e incluso es incierta la fecha de su muerte ya que hay dos partidas de defunción a nombre de María de Zayas, una de 1661 y otra de 1669. Participó activamente en la vida literaria, pues formaba parte de las principales academias del momento.
María de Zayas y Sotomayor es una de las principales representantes de la evolución de la novela corta, dentro de la variedad de la novela cortesana, a la que aportó la originalidad del punto de vista femenino. Las novelas cortesanas se basan en los modelos de la novella italiana, en la que ya se había inspirado Cervantes al escribir sus Novelas ejemplares. Sus rasgos son la extensión breve, los argumentos con tendencia al enredo y las intrigas y la intención didáctica.

En 1637 publicó una colección de diez novelas que iba a llamarse Honesto y entretenido sarao, pero acabó titulándose Novelas amorosas y ejemplares. En 1647 se imprimieron diez novelas más escritas por Zayas sin, posiblemente, la supervisión de la autora porque aparecieron en desorden y con ciertas incoherencias internas. Esta colección recibió el título de Parte segunda del Sarao y entretenimiento honesto y, posteriormente, Desengaños amorosos. La obra narrativa de María de Zayas se integra dentro de la novela corta, uno de los géneros que más éxito tuvo en la literatura española del siglo XVII, sobre todo, tras la aparición de las Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes en 1613.
La relación entre las Novelas ejemplares de Cervantes y las Novelas amorosas y ejemplares de Zayas se intuye no solo en la coincidencia parcial del título, sino en el interés por reflejar en sus relatos una visión crítica hacia comportamientos o valores sociales que perjudican a la mujer. Además, ambos autores están influidos por los novellieri italianos.
A imitación de los modelos italianos, en especial el Decamerón de Bocaccio, las Novelas constan de un marco narrativo (las reuniones en casa de Lisis) en el que, a su vez, se desarrolla una intriga amorosa, y de una serie de relatos narrados por los personajes del marco. Así, cinco mujeres y cinco hombres, se reúnen en casa de una dama enferma (Lisis) durante unas Navidades. A modo de entretenimiento narran las diez historias que componen el libro. Para entretener a la enferma Lisis, se cuentan dos «maravillas» durante cinco noches y se interpretan piezas de música, se representa algún entremés y se recitan poemas que reflejan los tópicos de la lírica culta de tradición petrarquista.
También encontramos este recursos en Desengaños, que se plantea como una continuación de la serie anterior: Lisis, ya convaleciente y a punto de casarse, quiere celebrar unos pequeños festejos que consistirán en la narración de las diez historias de este libro. Pero esta vez los relatos deberán cumplir tres requisitos: ser narrados por mujeres y estar basados en hechos reales y contener una enseñanza para que las damas aprendan a no dejarse engañar por los hombres.
Esta segunda colección destaca por un tono más sombrío, pesimista e incluso truculento que pretende desenmascarar las trampas de la realidad. Significativamente, se relatarán «desengaños» en el contexto simbólico de las fiestas de Carnaval, es decir, en el festejo de las máscaras o falsas apariencias; aunque el público del marco narrativo sigue siendo mixto, solo narran historias las mujeres: ellas toman la palabra para comunicar sus quejas y hacerse oír en la sociedad.
Los temas principales de estas historias son el amor apasionado y firme, la deshonra y la venganza que esta desencadena, los celos y el sometimiento de la mujer y la violencia que se ejerce sobre ella, así como la búsqueda de independencia y libertad por parte de las mujeres.
En los relatos de las Novelas ejemplares y amorosas la autora rechaza la superioridad del hombre y denuncia la marginación y subordinación de la mujer, a quien se le vedaba la educación y la cultura. Cuestiona, además, el sistema patriarcal, que imponía el matrimonio como único destino de la mujer en general y como solución en caso de violación.
Los Desengaños son, por otra parte, más pesimistas: la mujer aparece como víctima de una sociedad violenta, injusta y sorda a sus necesidades.
El trágico final de la mayoría de los «desengaños» influirá en el desenlace de los amores de Lisis, quien había optado por casarse con su paciente pretendiente don Diego pero, finalmente, querrá ingresar como seglar en un convento, acompañada de su madre y su prima doña Estefanía. Esta decisión es considerada acertada por la voz narradora y reflejaría la situación social que limitaba a la mujer del siglo XVII a escoger entre un matrimonio -muchas veces impuesto- o una vida -con cierta autonomía- en los claustros religiosos donde las mujeres podían vivir sin profesar los votos.
María de Zayas aporta al género del relato breve una serie de rasgos característicos como:
- Otorgar relieve al elemento extraordinario o fantástico.
- Recrear escenas violentas.
- Dar importancia al componente erótico con especial atención a los deseos sexuales femeninos.
- Eludir los finales felices que culminan en boda. Sus novelas suelen ver el matrimonio como el comienzo de una vida desgraciada para las mujeres.
MARÍA DE ZAYAS Y LA DEFENSA DE LA MUJER

Zayas defiende en sus obras que la mujer no es el ser malintencionado y pérfido a quien los moralistas, teólogos y algunos humanistas se empeñaban, desde siglos atrás, en acusar de todos los males, sino que, como todo ser humano, es capaz de comportarse de manera honesta y valiente.
Una de las acusaciones más frecuentes contra las mujeres es que son unos seres vanidosos y banales, obsesionados con la honra y los adornos excesivos. Zayas acusará a los hombres de limitar la existencia de las mujeres a vivir encerradas en el ámbito doméstico, y obsesionadas por su honra y por el adorno excesivo. Todo ello, dirá Zayas, destina a la mujer a vivir preocupada por las apariencias y a desarrollar comportamientos hipócritas o engañosos. La escritora considera que la sociedad tendría que abrir el horizonte de expectativas a las mujeres para que pudieran cultivar su intelecto y decidir su destino social. De esta manera, se mejorarían las relaciones entre hombres y mujeres y se evitarían matrimonios forzados, engaños de las mujeres por proteger su honra, muertes de esposas por maltrato físico y psicológico y, en términos generales, la infelicidad a la que se ven determinadas las personas nobles de su sociedad.
Zayas pertenece a la clase acomodada y aristocrática; y plantea una visión muy tradicional de la sociedad, marcada sobre todo por el valor de la honra y culpa, como lo haría también sor Juana Inés de la Cruz a los hombres de poner en peligro el buen nombre de las mujeres nobles. En la presentación del Desengaño tercero, la narradora Nise expone:
[...] la culpa de las mujeres la causan los hombres. Caballero que solicitas la doncella, déjala, no la inquietes, y verás cómo ella, aunque no sea más que por vergüenza y recato, no te buscará a ti. Y el que busca y desasosiega la casada, no lo haga [...]. Y el que inquieta a la viuda, no lo haga [...]. Y si las buscas y las solicitas y las haces caer, ya con ruegos, ya con regalos, ya con dádivas, no digas mal de ellas, pues tú tuviste la culpa de que ellas caigan en ella.
María de Zayas también considera que las mujeres deberían recibir la misma educación que los hombres. En el Desengaño cuarto, el personaje de Filis se lamenta de que los hombres, por miedo a perder su hegemonía social, promueve que las mujeres se preocupen por su aspecto físico y olviden adornar su intelecto. Ella alega «y como en lugar de aplicarse a jugar las armas y a estudiar las ciencias, estudiar en criar cabello y matizar el rostro ya pudiera ser que pasaran en todo a los hombres»; y prosigue:
Y así, en empezando a tener discurso las niñas, pónenlas a labrar y hacer vainillas, y si las enseñan a leer es por milagro, que hay padre que tiene por caso de menos valer que sepan leer y escribir sus hijas, dando por causa que de saberlo son malas, como si no hubiera muchas más que no lo saben y lo son, y esta es natural envidia y temor de que los han de pasar en todo.
La novelista parece declarar que el hombre ha monopolizado el ámbito del saber para preservar su poder social. En el siglo XV, la religiosa Teresa de Cartagena ya había querido aclarar que el saber no era propiedad natural del hombre y, por tanto, la mujer podía demostrar capacidad intelectual si Dios lo deseaba.
María de Zayas considera que prohibir el desarrollo intelectual a las mujeres es perjudicial para ellas, pero también para los hombres.
UN TEXTO DE MARÍA DE ZAYAS
Acabada la música, ocupó la hermosa Lisarda el asiento situado para las que habían de desengañar [...], empezó así: —Mandásteme, hermosa Lisis, que fueses la segunda en dar desengaños a las damas, de que deben escarmentar en sucesos ajenos, para no dejarse engañar de los hombres [...] Y suplicando a todo este auditorio hermoso y noble perdonéis las faltas de él, digo de esta suerte: No ha muchos años que en la nobilísima y populosa ciudad de Milán había un caballero dotado de todas las partes, gracias y prerrogativas de que puede colmar Naturaleza y Fortuna, si bien mocedades y juegos disminuyó lo más de su hacienda. Era español, y que con un honrado cargo en la guerra había pasado a aquel país; casó allí con una dama igual a su calidad, aunque no rica, con que vino a ser su hacienda bastante, no más de a pasar una modesta y descansada vida, ni sobrándole ni faltándole para criar dos hijos que tuvo de su matrimonio. Con algún regalo nació primero Octavia, llamándose así por su madre, y el segundo Juan, de quien no diré el apellido; que cuando los hombres, con sus travesuras, y las mujeres, con sus flaquezas, desdoran su linaje, es mejor encubrirle que manifestarl. Era Octavia, aunque mayor que su hermano seis años, de las hermosísimas mujeres de aquel reino, así no lo fueran las gracias, las habilidades, el donaire, el entendimiento; quien sin verla la oía, la admiraba fea cuando la celebraba hermosa. Llegando, pues, a la edad cuando más campea la belleza, se enamoró de ella, viéndola en un festín, un hijo de senador, mozo, galán, entendido y rico, partes para que no tuviera Octavia mucha culpa en corresponderle. Mas era cuerda, y notó que ya no es dote la hermosura y que Carlos, que este era su nombre, era rico y no se había de casar con quien no lo fuese; con cuyos temores se defendió algún tiempo. Así lo hiciera siempre, que así no fuera causa de las desdichas que después sucedieron. [...] Muy cautivo se halló Carlos de la belleza de Octavia, mas no con el pensamiento que ella tenía, que era el matrimonio, porque en tal caso no pensaba Carlos salir de la voluntad de su padre, que entendía no había hasta entonces nacido mujer que igualase a su hijo; mas pareciole, como Octavia no estaba muy sobrada, más de una honrada medianía que alcanzaban sus padres, que con joyas y dineros conquistaría este imposible de hermosura y, a no bastar, valerse de la fuerza o de algún engaño [...] Enamorose Octavia, dejose vencer, de suerte que tuvo Carlos respuesta de este y otros que le escribió, y no solo este favor, mas el de hablarle de noche por una reja, después de acostados sus padres, que don Juan, su hermano, no asistía en Milán, acudiendo fuera de ella a sus estudios. [...] ¡Qué liberal promete Carlos, y qué ignorante cree Octavia! Liviandad me parece; mas vaya, que ella se hallará burlada; que promesas de rico a pobre pocas veces se cumplen, y más en casos amorosos [...] ¡Ah, Octavia, y qué engaño se te previene! En la hermosura te fías, sin mirar que es una flor que, en manoseándola un hombre, se marchita, y en marchitándose, la arroja y la pisa. Este es el mismo desengaño, hermosas damas; no creáis que ningún hombre lo que no hace enamorado lo hará después de arrepentido. Y si alguno lo ha hecho, es un milagro, y aún después lo hace padecer. Rindiose Octavia, ¡oh, mujer fácil! Abrió a Carlos la puerta, ¡oh, loca! Entregole la joya más rica que una mujer tiene, ¡oh, hermosura desdichada! No quiero decir más en esto, que el mismo suceso desengañará. Gozaron sus amores muchos días, entrando Carlos con secreto en cada de Octavia. No se arrepintió Carlos tan presto, que antes se hallaba muy gustoso con su amada creencia, y ella teniéndose por extremo dichosa. Ocasionáronse en este tiempo las largas y peligrosas guerras de aquellas reinos, que no solas lloran ellos, sino nosotros, pues de esto se originó entrársenos en España y costarnos a todos tanto como cuesta; y en una de las batallas que se dieron murió el padre de Octavia, por seguir ya anciano el ejercicio de su mocedad, que eran las armas. Y su madre a pocos meses murió también de pena de haber perdido a su amado esposo. ¡Dichosa en perder la vida antes que se la acabar ver la perdición de su via! Don Juan, como supo la muerte de sus padres, y que ya no tenía freno a sus travesuras, vino luego a Milán [...] Con estos sucesos cesó el poder entrar Carlos en su casa como solía; no porque don Juan supiese nada, sino por temor de que no lo entendiese, viendo que Carlos no quería por temor de su padre que se publicase; de manera que apenas se veían si no era pasando por la calle, y eso con mil temores, por conocer la arrebatada condición de don Juan, que con él no había hora segura; de que los dos amantes estaban tan impacientes, que ni Carlos vivía ni sosegaba, ni Octavia enjugaba sus ojos. [...] Más de dos años pasaron de esta suerte, que aunque Carlos se hallaba ya achacoso de la voluntad, no se atrevía a declararse de todo punto con Octavia, si ella ya vivía menos segura de que Carlos le cumpliese la palabra, conociendo en su tibieza su desdicha; no la veía con tanta puntualidad, ni la trataba con el cariño que antes. Muchas noches faltaba al lecho, y a las lágrimas que Octavia vertía, y a las bien entendidas quejas que le daba, él ponía por excusa a su padre, diciendo que le reñía porque salía de casa de noche. [...] Ya, en fin, a Carlos, cansado de Octavia, no le parecía tan hermosa, ni le agradaba su asistencia, ni le descuidaba su cuidado; y como naturalmente se enfadaba de ella, todo le enfadaba; la asistencia era poca, los cariños eran menos. Ya se descuidaba del ordinario sustento, y si le pedía, ponía ceño; de manera que Octavia se halló en el estado de aborrecida, sin saber cómo. [...] Sucedió, pues (que cuando las desdichas han de venir no faltan acasos que alienten), que en Novara murió un caballero, amigo del senador, padre de Carlos, y le dejó por testamentario y tutor de una sola hija que tenía, llamada Camila, de edad de veinte años, medianamente hermosa y sumamente rica, si bien la mayor riqueza de Camila era la virtud, que sobre honesta y santa criatura, el entendimiento y demás gracias era grande. Pues como el senador vio la ocasión, aplicó luego tal joya para su hijo, y como lo pensó, lo quiso efectuar, y llamándole a solas se lo comunicó, engrandeciendo las partes de Camila y el acierto en que fuese su esposa se hacía, añadiendo a esto afearle la amistad de Octavia y diciéndole lo mal que parecía en Milán, aunque la estimase por amiga, cuanto y más tomarla por mujer, pues una mujer que se había rendido a él, ¿qué confianza podría tener que no se rindiese a otro?, y que la hermosura de todos era apetecida. Añadiendo a esto que si no ponía remedio en ello, dotándola para que se casase o entrase religiosa, admitiendo la esposa que le proponía, que con la potestad que tenía de juez haría en ella un ejemplar castigo, haciéndola desterrar de Milán públicamente por inquietadora de su casa. Que como Carlos ya no amaba a la desdichada Octavia, dando las disculpas a su padre convenientes, y asegurándole pondría en orden su vida, y haciendo que Octavia se entrase en un convento, aceptó el casamiento de Camila, aficionándose, como mudable, de la nueva dama que esperaba tener por suya.
UNA POLÉMICA RECIENTE
El año 2019 surgió una polémica interesante respecto a esta autora. La catedrática Rosa Navarro Durán afirmó en su libro María de Zayas y otros heterónimos de Castillo Solórzano, que esta autora nunca existió y que, en realidad, era el seudónimo que utilizaba el escrito Castillo Solórzano para escribir algunas de sus obras.
Este es el artículo, publicado el 19 de junio de 2019, en El Cultural, el suplemento cultural del periódico ABC:
¿Quién se esconde tras María de Zayas? María de Zayas es la mejor novelista del siglo XVII y una autora feminista: así figura en todas las historias de la literatura y así lo creía yo. Pero unas palabras suyas me abrieron los ojos y me permitieron ver la verdad: que no fue una persona de carne y hueso, sino solo un nombre tras el que se escondía un conocido escritor. Dos son las obras de María de Zayas: las diez Novelas amorosas y ejemplares (Zaragoza, 1637) y la Parte segunda del sarao y entretenimiento honesto (Zaragoza, 1647), colección de diez “desengaños”. Al final de esos Desengaños dice la autora en defensa de las mujeres: “Y digo que ni es caballero, ni noble, ni honrado el que dice mal de las mujeres, aunque sean malas, pues las tales se pueden librar en virtud de las buenas. Y en forma de desafío, digo que el que dijere mal de ellas no cumple con su obligación. Y como he tomado la pluma, habiendo tantos años que la tenía arrimada, en su defensa, tomaré la espada para lo mismo, que los agravios sacan fuerzas donde no las hay; no por mí, que no me toca, pues me conocéis por lo escrito, mas no por la vista; sino por todas, por la piedad y lástima que me causa su mala opinión”. ¿Por qué dice esta frase misteriosa: “Me conocéis por lo escrito, mas no por la vista”? Y afirma que si es necesario tomará la espada en defensa de las mujeres, “no por mí, que no me toca” (adviértase además que ha dicho antes “el que dijere mal de ellas” y no “de nosotras”). Si no la conocen “por la vista”, si no puede nadie verla, ¿no será que no existe?; y si no le toca la defensa de la mujer es que no lo es. ¿Qué está, pues, diciendo? Sencillamente, el autor de estas palabras –un hombre– está revelando a los lectores que María de Zayas es un ente de ficción. Y abro un paréntesis para indicar que en el “Advertimiento al lector” de las Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, Lope de Vega dice también de este heterónimo suyo que “él se recataba de que le viesen, más por el deslucimiento de su vestido que por los defectos de su persona”, se escondía para que no lo vieran, o lo que es lo mismo: podían leerlo pero no verlo. Las Novelas amorosas y ejemplares se imprimen por segunda vez en igual lugar y año, “enmendadas por su misma autora”, con algunas supresiones que empeoran el texto y que indican que no fue el motivo corregirlo, sino seguramente abaratar la edición. Uno de los poemas preliminares de la primera impresión, que luego desaparece en esta segunda, dice así: Del olvido y de la muerte hoy redimes tu renombre, ni eres mujer ni eres hombre, nada es humana tu suerte; tu musa canta de suerte que a quien no te vio enamora. Curiosa alabanza retórica decir de doña María que no es mujer ni hombre, y que su suerte no es humana; y que su “musa canta de suerte / que a quien no te vio enamora” insistiendo en lo mismo antes comentado: el no verla. La obra tiene una aprobación de José de Valdivielso, el poeta y dramaturgo, amigo de Lope –que también aprueba las citadas Rimas de Tomé de Burguillos, en 1634–, que dice lo siguiente: “Este honesto y entretenido sarao, que me mandó ver el señor don Juan de Mendieta, vicario general en esta corte y que escribió doña María de Zayas, no hallo cosa no conforme a la verdad católica de nuestra santa madre iglesia ni disonante a las buenas costumbres. Y cuando a su Autor, por ilustre emulación de las Corinas, Safos y Aspasias, no se le debiera la licencia que pide, por dama y hija de Madrid, me parece que no se le puede negar. En dos de junio de 1636”. No deja de ser sorprendente que diga que no se le debiera dar licencia al “autor” –no autora– por emular a “las Corinas, Safos y Aspasias” porque no es fórmula esperable en una licencia, y menos que acabe concediendo que “por dama e hija de Madrid, me parece que no se le puede negar”. Un vejamen que un poeta catalán, Francesc Fontanella, leyó en Barcelona el 15 de marzo de 1643 en la Academia de Santo Tomás de Aquino –publicado por Kenneth Brown– aporta una pieza más para desvelar el enigma. Entre los poetas contemporáneos suyos que habían escrito en español glosas a la memoria del santo incluye a María de Zayas y dice de ella: Doña María de Zayas viu ab cara varonil, que a bé que ‘sayas’ tenia bigotes filava altius. Semblava a algun cavaller, mes jas’ vindrà a descubrir, que una espasa mal se amaga baix las “sayas” femenils. Francesc Fontanella lo dice muy claramente: doña María de Zayas vive con cara de hombre y tiene altos y afilados bigotes (no dice que sea bigotuda); se parece a un caballero –que él conoce muy bien–, y anuncia que al final se descubrirá tal disfraz porque mal se esconde una espada debajo de las sayas de mujer. No es una grosera burla de la escritora, como se creía, sino la exposición de la verdad: detrás del nombre de María de Zayas –de sus femeninas sayas– se esconde un escritor. ¿Acaso no teníamos datos sobre la vida de María de Zayas? Pues no. La partida de bautismo de una María de Zayas, tres de defunción y un testamento –este en Nápoles– de damas llamadas María de Zayas no prueban que alguna de ellas fuera la novelista. ¿Y el autógrafo de su comedia? El manuscrito de su única comedia, La traición en la amistad, firmado por “doña Mª de Cayas” (BNE, sign. Res. 173), no es prueba de su existencia, sino solo de que alguien copió esmeradamente el texto –porque solo tiene dos mínimas correcciones del copista al equivocarse– y estampó al final esa firma. Si, como hemos visto, no existió María de Zayas, ¿qué escritor se escondía tras su nombre? Él mismo nos revela su identidad en los preliminares de las Novelas amorosas y ejemplares, porque incluye tras la epístola al lector de María de Zayas el anónimo “Prólogo de un desapasionado”, donde se manifiesta claramente por su estilo, por palabras que él usa (‘estafante’, ‘estríctico’, etc.) y por un argumento que expuso ya al lector en Las Harpías en Madrid (Barcelona, 1631): es Alonso de Castillo Solórzano (1584-1647/48?), autor además de dos poemas de los preliminares. Termina ese prólogo “de un desapasionado” con un enigmático elogio porque dice de Zayas: “cuyas alabanzas son dignas de elocuentes plumas, y la mayor que le da la mía es el dudar celebrarla, quedándose en silencio, que en quien ignora es el mayor elogio para quien desea celebrar”. Es precisamente el escritor quien pone en boca de un personaje suyo, Monsalve, autor de novelas, la alabanza del “ingenio” de María de Zayas en La garduña de Sevilla (1642): “En estos tiempos luce y campea con felices aplausos el ingenio de doña María de Zayas y Sotomayor, que con justo título ha merecido el nombre de sibila de Madrid, adquirido por sus admirables versos, por su felice ingenio y gran prudencia; habiendo sacado de la estampa un libro de diez novelas”. Él, que admiró hondamente a Lope, lo imitó también en crear heterónimos y además se escondió tras las sayas de una mujer. Y digo “heterónimos” porque creó a otros tres novelistas: Andrés Sanz del Castillo, Jacinto Abad de Ayala y Baptista Remiro de Navarra, escritores todos sin biografía y de una sola obra.
La cosa no podía quedar así, en este otro artículo, la filóloga Elizabeth Treviño, de la Universidad Nacional Autónoma de México, le replica con pasión y hace una enmienda total a la totalidad del artículo:
La muerte (virtual) de María de Zayas «María de Zayas es la mejor novelista del siglo XVII». Estoy de acuerdo con Rosa Navarro Durán. Como ella coincidirá conmigo en que los suyos (Cervantes al margen) son los más valiosos relatos de la España de entonces, en la eficaz belleza de su prosa o en su valiente y equilibrada defensa de la condición de mujer. Pero a partir de ahí niego todo, preguntas y respuestas, de su artículo «¿Quién se esconde tras María de Zayas?» (El Cultural, 14 de junio de 2019), donde afirma que la celebrada escritora “no fue una persona de carne y hueso, sino solo un nombre”. Asida de unas palabras que encontramos en las últimas páginas de su segunda colección de novelas (1647), «me conocéis por escrito, mas no por la vista», y de alguna interpretación capciosa como la del juego de ingenio de un elogio («ni eres mujer ni eres hombre, / nada es humana tu suerte»… porque es divina), Rosa Navarro Durán asegura que doña María nunca existió, sino que es un mero «ente de ficción» creado por Alonso de Castillo Solórzano, una invención del literato que competía con ella en su mismo género narrativo. Vayamos enseguida al grano. La realidad e Zayas no puede ponerse en duda. Los encomios que le dedican Lope de Vega, Pérez de Montalbán y bastantes otros y (notémoslo al paso) bastantes otras, las burlas amistosas de Fontanella, los documentos oficiales que figuran al frente de sus libros, como la aprobación de Josef de Valdivieso que avala la imprescindible licencia de impresión, ¿son acaso falsificaciones o fraudes? ¿O es que en el mundo de las letras, de la imprenta y de la administración civil y eclesiástica se fraguó una vasta conspiración para simular que existía una novelista imaginaria? ¿Cómo la "crema de la intelectualidá" española entró en la confabulación? Y, ¿con qué objeto? Efectivamente, los documentos de la época sobre damas llamadas María de Zayas se prestan a desorientarnos. Pero con los datos ciertos o más verosímiles, como el nacimiento madrileño, el apellido Sotomayor o el parentesco con el reconocido impresor Luis Sánchez, aun dejando muchos huecos en su biografía, permiten por lo menos una identificación básica de la persona. Así espero esclarecerlo con sólidos testimonios en la edición de la Parte segunda del sarao y entretenimiento honesto que tengo en prensa en la Biblioteca Clásica dirigida por Francisco Rico para la Real Academia Española. Efectivamente, los documentos de la época sobre damas llamadas María de Zayas se prestan a desorientarnos. Pero con los datos ciertos o más verosímiles, como el nacimiento madrileño, el apellido Sotomayor o el parentesco con el reconocido impresor Luis Sánchez, aun dejando muchos huecos en su biografía, permiten por lo menos una identificación básica de la persona. Así espero esclarecerlo con sólidos testimonios en la edición de la Parte segunda del sarao y entretenimiento honesto que tengo en prensa en la Biblioteca Clásica dirigida por Francisco Rico para la Real Academia Española. Aun dentro de su brevedad y su objetivo primario, sorprende que Navarro Durán apenas esboce algunas supuestas concomitancias literarias o lingüísticas entre los dos autores que convierte en uno. Pero la única de sus especulaciones que no se sustenta en la retorcida explicación de algún retazo de lo que sus contemporáneos escribieron de la novelista es que una palabra predilecta de Castillo Solórzano aparece en Zayas …una sola vez en toda su obra –prosa y dramaturgia incluidas–, puntualizo yo, y en un prólogo que va sin firma. Da noticia la profesora Navarro de un reciente libro suyo, María de Zayas y otros heterónimos de Castillo Solórzano, publicado con el sello de la Universidad de Barcelona, y que por desgracia aún no ha llegado a mi Ciudad de México. En él, según resume, no se contenta con dar a Zayas por invención de Castillo Solórzano, sino que la misma calidad de heterónimos otorga hasta a otros tres autores de novelas cortas: Sanz del Castillo, Abad de Ayala y Remiro de Navarra. Ni Fernando Pessoa tuvo tantos, ni nadie parece más ducha que la erudita barcelonesa en desvelar autorías y misterios literarios insospechados: el Lazarillo de Tormes (hacia 1553) lo escribió Alfonso de Valdés (†1532) y su Segunda parte don Diego Hurtado de Mendoza, La pícara Justina es obra cierta de Baltasar Navarrete, tras La Lozana Andaluza se esconde ni mas ni menos que el Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba… No sigo la cuenta: me limito a preguntar por la verosimilitud y fiabilidad de su novísima atribución.
SABER MÁS SOBRE MARÍA DE ZAYAS
María de Zayas, una mujer sin rostro es el nombre del capítulo que el programa de RTVE Mujeres en la historia dedicó a la escritora. Para verlo, haced clic en la imagen:
Este programa de la UNED nos ofrece más información sobre esta interesante escritora:
Más información sobre la autora en la página web del profesor de la Universidad de Oklahoma Robert L. Lauer , podéis ver allí, además de datos sobre la vida de la autora y una bibliografía actualizada, las fotos del estreno mundial de la versión inglesa de obra de teatro de María de Zayas, La traición de la amistad, representada por los alumnos de la Universidad de Oklahoma.
LEER A MARÍA DE ZAYAS
¿Os animáis a leer algunas de sus obras? Aquí podéis leer versiones digitales de algunas de los relatos incluidos en las Novelas ejemplares y amorosas. Haced clic sobre el título que más os llame la atención.
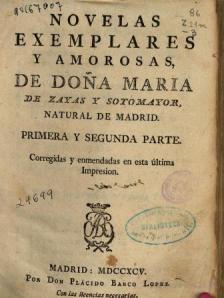
La Biblioteca Cervantes Virtual nos ofrece unos fragmentos de esta obra de teatro. Pinchad en la imagen:






 El contenido de este blog se encuentra bajo una licencia Creative Commons:Atribución-NoComercial-Sin Derivar 4.0 Internacional.
El contenido de este blog se encuentra bajo una licencia Creative Commons:Atribución-NoComercial-Sin Derivar 4.0 Internacional.